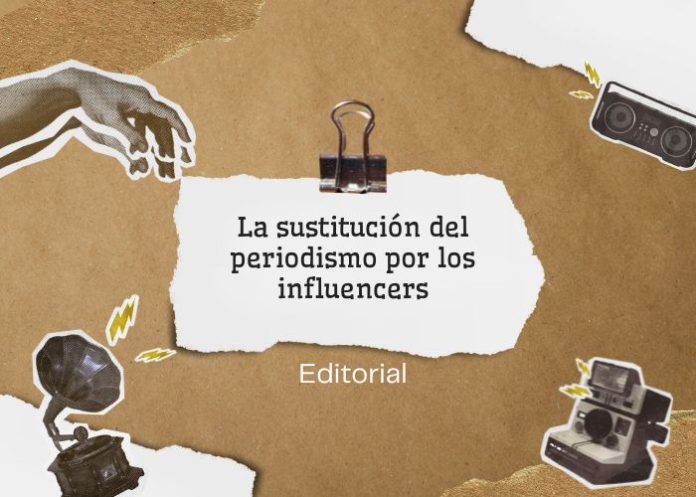Durante gran parte del siglo XX, el periodismo fue sinónimo de verdad, independencia y vigilancia. Los medios eran el espacio donde el poder encontraba su límite y la sociedad, su voz. El periodista no buscaba ser querido, sino creído. No buscaba seguidores, sino respuestas.
Hoy, ese oficio atraviesa su mutación más peligrosa: está siendo sustituido por los llamados “influencers”. Un reemplazo que no ocurrió de manera repentina, sino cuidadosamente diseñado por las mismas fuerzas que antes temían al periodismo.
De la crítica al contenido “positivo”
Las marcas y los gobiernos entendieron que ya no necesitaban negociar con los medios. Bastaba con invertir en simpatía: pagar a voces carismáticas, con millones de seguidores, que no hicieran preguntas, sino promociones.
El resultado fue una nueva especie de comunicador: sin preparación periodística, sin ética profesional, pero con una audiencia leal. Y en el mercado de la atención, eso vale más que la verdad. El periodismo investigaba; el influencer entretiene. El periodista dudaba; el influencer sonríe. El periodista preguntaba; el influencer repite.
El fin del filtro crítico
El poder corporativo y político descubrió una ventaja: con los influencers, el mensaje ya no se discute, se celebra. No hay contrapreguntas, no hay verificación, no hay contexto. Solo likes, colaboraciones y hashtags.

Lo que antes era periodismo hoy se disfraza de “opinión personal”, y lo que antes era publicidad ahora se presenta como “contenido orgánico”. El resultado: una sociedad informada por propaganda, pero convencida de que se informa sola.
Un oficio marginado
Mientras tanto, los periodistas que conservan su independencia sobreviven con recursos limitados, sin el respaldo de los grandes presupuestos ni las audiencias masivas. Son los nuevos disidentes del ecosistema digital: incómodos, poco rentables y, para muchos, prescindibles.
Los grandes medios, presionados por el dinero o la irrelevancia, ceden su espacio a creadores que no investigan, pero que garantizan clics, reproducciones y una sonrisa frente a la cámara.
Así, el periodismo fue desplazado del centro del debate público, por un entretenimiento que simula informar, por una cercanía que reemplaza la credibilidad, y por una comunidad que confunde empatía con rigor.
El precio de la complacencia
El fenómeno va más allá de lo mediático: es cultural. En una era donde la emoción vale más que el dato, la verdad perdió su mercado. Y las marcas, felices, se convirtieron en dueñas del discurso.
El nuevo ecosistema digital ya no premia la verdad, sino la conveniencia. El periodista incómodo molesta; el influencer complaciente vende. Y así, lo que antes era una prensa libre, hoy es un espectáculo bien producido… y perfectamente controlado.
El periodismo aún respira
Pero no todo está perdido. En medio del ruido, surgen periodistas, medios y creadores independientes que entienden que la crítica no es enemiga, sino deber. Que la información no se mide en seguidores, sino en consecuencias. Y que un micrófono sin ética es solo un altavoz al servicio del poder.
El periodismo puede cambiar de forma, pero no de propósito. Si renuncia a cuestionar, deja de ser periodismo. Y si los ciudadanos dejan de exigirlo, dejan de ser informados para convertirse en público cautivo.
Epílogo
La sustitución del periodismo por los influencers no fue un accidente. Fue una estrategia. Una manera elegante de controlar el relato sin ensuciarse las manos. Pero el periodismo no muere mientras haya alguien dispuesto a mirar donde nadie quiere mirar.
Mientras exista una voz que pregunte sin permiso, y una cámara que apunte donde el poder no quiere ser grabado. Porque, al final, la influencia pasa… pero la verdad permanece.